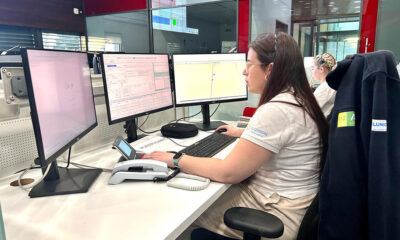Fidel Romero.
Escribo en primera persona porque ya no sirve hablar con eufemismos ni aceptar el marco que otros han impuesto durante años. Nos han repetido hasta la saciedad que el gran problema de este país son las “paguitas”, que hay gente que vive del Estado sin trabajar, que las ayudas públicas se malgastan en quienes no aportan.
Pero los datos oficiales, los de la OCDE, desmontan ese relato pieza a pieza: en España, el 20 % más rico recibe más del 30 % de las ayudas públicas, mientras que el 20 % más pobre apenas accede a un 12 %. No es una desviación técnica ni un fallo puntual. Es el reflejo de un modelo.
Ese modelo lleva tiempo funcionando y siempre beneficia a los mismos. Mientras se señala al jornalero, al parado o a quien cobra una pensión no contributiva, una parte muy significativa de los recursos públicos acaba en manos de grandes patrimonios, grandes empresas y sectores perfectamente organizados para influir en la política. Ellos no llaman “paguita” a lo que reciben; lo llaman incentivo, deducción, subvención o beneficio fiscal. Cambia el nombre, pero no el fondo: dinero público que no llega a quien más lo necesita.
Nada de esto es casual. Tiene fechas, decisiones políticas y leyes concretas. En 2012, el Gobierno aprobó una amnistía fiscal que permitió regularizar fortunas ocultas pagando un tipo irrisorio, cercano al 10 %. Millones de euros acumulados en fraude salieron a la luz sin consecuencias reales, mientras cualquier trabajador sigue tributando entre un 20 y un 30 % de su salario. Aquello no fue un accidente ni una medida excepcional: fue una declaración de a quién protege el sistema cuando hay que elegir.
A esa amnistía se suman años de beneficios fiscales regresivos, deducciones pensadas para rentas altas, tipos efectivos muy por debajo de lo que marca la ley para grandes empresas y un diseño del sistema tributario que permite a quienes más tienen pagar proporcionalmente menos. El propio Ministerio de Hacienda ha reconocido que muchos de estos beneficios los aprovechan sobre todo las rentas altas. Y aun así, el discurso oficial sigue culpando a quien apenas logra sobrevivir.
Mientras tanto, las ayudas dirigidas a combatir la pobreza real llegan tarde, mal y con cuentagotas. El Ingreso Mínimo Vital es un ejemplo evidente: trámites interminables, requisitos excluyentes y una cobertura muy inferior a las necesidades reales. Al pobre se le exige, se le controla y se le pone bajo sospecha. Al poderoso se le escucha, se le protege y se le legisla a favor.
El contraste es obsceno. Grandes propietarios reciben millones en subvenciones públicas, compran tierras, activos y viviendas, y no siempre reinvierten ni generan empleo digno. Aun así, son los primeros en señalar con desprecio a quien cobra el paro, a quien depende de una ayuda mínima o a quien necesita apoyo para pagar el alquiler. Se criminaliza la pobreza mientras se normaliza la riqueza subvencionada.
Para que este sistema se sostenga hace falta algo más que leyes injustas: hace falta poder. Poder económico, financiero y político, y demasiadas veces también judicial. Siempre aparecen los mismos nombres en los grandes escándalos, en los casos de sobornos, en las puertas giratorias y en los consejos de administración. Compran voluntades, condicionan decisiones y se aseguran de que las reglas del juego no cambien. El Estado, que debería ser un contrapeso frente a la desigualdad, acaba funcionando como una herramienta al servicio de una minoría organizada y blindada.
Después nos dicen que no hay recursos para garantizar una cesta de la compra digna, para asegurar el derecho a la vivienda, para reforzar la sanidad o la educación públicas. Pero sí hay dinero. Lo que ocurre es que está mal repartido. Cada euro que se va en privilegios fiscales y ayudas encubiertas para los de arriba es un euro que falta para quien trabaja y aun así no llega a fin de mes.
No podemos seguir ayudando a quien ya está salvado, protegido e intocable mientras se niega lo básico a quien sostiene este país con su trabajo. Los recursos públicos no están para blindar fortunas ni para premiar la especulación, están para garantizar derechos. Y quienes más tienen deben pagar lo que les corresponde, sin atajos legales, sin amnistías encubiertas y sin privilegios fiscales, tal como establece la Constitución: en proporción a la riqueza que poseen y a los beneficios que obtienen.
Porque conviene decirlo alto y claro, sin miedo y sin rodeos: el problema de España no son las paguitas, el problema es un sistema que ha convertido el dinero público en un botín para una minoría organizada. Los mismos que criminalizan al pobre por sobrevivir son los que viven del Estado, lo exprimen y lo saquean, y luego señalan hacia abajo para que nadie mire quién se queda con el sueldo. Mientras no rompamos esa mentira, seguirán ganando ellos y perdiendo la mayoría.